Este 23 de abril celebramos a ese guardián de la imaginación y el conocimiento, puerta a una forma de vida irrenunciable.
Hay que celebrar el Día Internacional del Libro (y de los Derechos de Autor, como prescribe la Unesco) pero tomándose la cosa con algunas reservas. Hay que celebrar, desde el ala conservadora, la preeminencia del libro en papel. Hay que celebrar al libro como heraldo del conocimiento, de la reflexión, de la incomodidad frente a la estupidez imperante, como estímulo de la conversación. Hay que celebrar al libro que huye de la superficialidad impuesta por los soportes digitales y que se escribe a pesar de las ambiciones monetarias. Hay que celebrar el acto solitario y sacro de la lectura. La celebración, sin embargo, impone un ajuste de cuentas. Por sí mismo, el libro carece de atributos. Es un objeto del mismo talante que una maceta o un perchero. Su gracia, su valía, está en lo que contiene y en lo que sacude nuestra sensibilidad e inteligencia.
¿Celebramos por igual, este 23 de abril, a El monje que vendió su Ferrari que a En busca del tiempo perdido? ¿Los arrebatos dulzones de Deepak Chopra comparten mesa con las amargas distopías de Margaret Atwood? ¿El código Da Vinci baila en la cena de gala con Las edades de Lulú?
No celebramos los gustos mercenarios de la industria editorial sino al libro que pasa por encima de ellos, como los albatros indolentes de Baudelaire.
Así que de qué se trata en el Día Internacional del Libro. En Cómo leer y por qué, Harold Bloom ofrece una pista: se trata de qué se lee. La lectura como liturgia egoísta y “búsqueda de un placer difícil” desdeña, entre otras minucias, las opiniones de esos fenómenos creados por la industria del espectáculo y sus estrategias publicitarias: los booktubers. ¿Debemos tomar en serio todos esos llamados al entretenimiento gregario y bobalicón? ¿Y qué de los influencers y su credibilidad al servicio del libro como marca perecedera pero, mientras el viento no sople en dirección contraria, rentable o, cuando menos, edificante?
Dejando a un lado la lectura obligatoria, muy lejos del placer difícil (la misma que ejercen estudiantes, académicos, secretarios de actas, boticarios, comensales), qué se lee, y, ya vagando por el laberinto, qué conviene recomendar de entre los libros leídos recientemente. Dice David Toscana, Premio Xavier Villaurrutia en 2017 por su novela Olegaroy: “Leo pura cosa vieja, antigua y arcaica, y de eso ahora no tiene mucho caso hablar. Pero entre lo que ha salido recientemente del horno puedo recomendar La forastera, de Olga Merino. Está contada con excelente prosa.
La historia no marcha con frivolidad española sino con densidad latinoamericana y aromas rulfianos. Tiene que ver con remendar una vida, con el peso del suicidio, con darle nobleza al deterioro”. Bajo esa estrella, la de “pura cosa vieja”, el dramaturgo y director de teatro David Olguín lanza —frente a las prohibiciones impuestas en universidades y academias biempensantes luego de la invasión organizada por Vladimir Putin a Ucrania— este dardo: “¿Y por qué no leer a los rusos? La gran literatura rebasa las mitologías nacionalistas y echa raíces en el profundo testimonio de la experiencia humana. Es lo que encontré en Relatos de Kolymá, de Varlam Shalamov, una vasta obra épica, publicada en seis tomos, que reúne en muy breves relatos la experiencia de uno de los pocos sobrevivientes del gulag —quince años de infierno en lo que él llamó el mundo criminal—. Apenas en 2017, Minúscula terminó de publicarlo en español, y todos los relatos también se encuentran en inglés en dos tomos de la NYRB (2020). Este es un trabajo literario poderoso y conmovedor: un ruso nos cimbra por lo que somos capaces de hacernos los unos a los otros”.
La novedad parece una compañera incómoda de los buenos lectores. Emiliano Monge, a quien debemos la autopsia familiar de los orígenes del narcotráfico en México por su novela No contar todo, sugiere: “Sin dudarlo, recomiendo Huéspedes de la nación, el volumen de relatos de Frank O’Connor que acaba de recuperar la editorial La navaja y que deja en claro que mucho de lo que en el siglo XX parecía innovación ya lo había sembrado este escritor irlandés, que tanto marcó a Joyce y al que tantos expoliaron a manos llenas. Había leído que era el Chéjov de las islas, y no quería creerlo, Pero ahora creo que Chéjov es el O’Connor del Este”. Pero dónde queda el ámbito mexicano. Ana Clavel, autora, entre otras novelas, de Breve tratado del corazón, añade: “La vida endeble, de Mauricio Carrera, es mi libro preferido de los tiempos recientes: una novela certeramente urdida y con una mirada que sabe entramar la complejidad de sus personajes y dotarlos de profundidad y ligereza a la vez, sobre todo cuando son figuras reconocibles de la literatura, el periodismo y las artes. Por si esto no fuera poco, La vida endeble es asimismo una vuelta de tuerca metaliteraria, la idea de que la literatura no solo es reflejo de la vida, sino que la vida parece empecinada en escribirse como una novela”. Volviendo a Harold Bloom, nada más ajeno a los placeres difíciles que la lectura instructiva, con el propósito de mejorar a los individuos o de alcanzar la bienaventuranza social. Leemos porque somos egoístas y bajo la amenaza de que “la pérdida de la ironía es la muerte de la lectura y de lo que nuestras naturalezas tienen de civilizado”.
El Día Internacional del Libro puede servir de ocasión para valorar a los lectores que arriesgaron su vida —no es una exageración— por la lectura de un libro venenoso o proscrito. En Los diarios de Emilio Renzi. Los años felices, Ricardo Piglia rememora un episodio aterrador durante su estancia en La Habana en los primeros días de 1968. Después de un encuentro con Virgilio Piñera (aún no se avistaban su condena y su autocrítica a la manera de los juicios estalinistas), Piglia visita la Casa de las Américas con la provocadora intención de solicitar un ejemplar del libro de cuentos Así en la paz como en la guerra, de Guillermo Cabrera Infante, editado por la Revolución pero oculto “en las entrañas de la tierra”. Luego de recibir la mirada reprobatoria del empleado, Piglia se dirige a la biblioteca y descubre “un cuaderno colgado de un armario con lápiz incluido”. No era un cuaderno de visitas; era el registro de los nombres y apellidos de quienes acudían hasta ahí para leer Tres tristes tigres, prohibida por el gobierno castrista. Piglia remata: “Muchos lectores corrieron el riesgo de dar la cara para poder leer una novela que admiraban”.
Así como el temperamento de un lector puede adivinarse por los habitantes de su biblioteca, el compromiso de un Estado hacia la cultura —no entendida como la apología del mole poblano y el rebozo— podría medirse por la buena salud de las bibliotecas públicas. Una biblioteca funcional debería amalgamar las tareas de conservación y difusión del saber —técnico, científico, humanístico…—, discusión de las ideas, creación de espacios comunitarios donde prospere el arte de la conversación, organización de un acervo en el que convivan el pasado y el presente, y, sobre todo, combate a la banalización impuesta por las redes sociales. Una biblioteca debe hospedar libros, no computadoras. Es posible sospechar que los bajos índices de lectura en México son, en buena medida, consecuencia del pobre estado de las bibliotecas públicas. Según cifras de la Secretaría de Cultura, existen 7 mil 413 bibliotecas en 2 mil 282 municipios —93.2 por ciento del total— que prestan anualmente servicios a 30 millones de usuarios. ¿Por qué tales números festivos no arrojan sino desazón? Una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicada en abril de 2021 establecía que, en términos individuales, los adultos con algún grado escolar leyeron 3.7 libros en los últimos doce meses. Nada semejante al tiempo dedicado a la televisión o a observar alternativas digitales. Lo que tampoco llamaba a sorpresa era la preferencia de los lectores por el libro impreso: 70 por ciento prefiere el papel. No está dicho que la biblioteca ideal tenga la vocación infinita de la que Borges imaginó en Babel o exhiba la fría utilidad de las vastas bibliotecas digitales. Esa biblioteca contendría solo aquellos libros impermeables a la moda y al parloteo militante, escritos a pesar de los directores de marketing de los consorcios editoriales, bellamente ilustrados o confeccionados, tan abiertos a la vida como a su arbitraria conclusión, amigos de la morosidad, el esfuerzo, la inteligencia, la pasión.
La llamada “democratización de la cultura” está en las antípodas la cultura libresca. De hecho, es enemiga del libro y, más aún, responsable del deterioro educativo. Ya que privilegia el amontonamiento por encima del análisis y la reflexión, juzgando que solo se trata de engullir información que puede intercambiarse fácilmente por otra, se aviene de maravilla a la lógica de los dispositivos electrónicos. La consigna de que la formación de nuevos lectores depende de la posesión de una computadora es tan demagógica como la superchería de que basta con un cuaderno y un lápiz para aprender a escribir. El fabuloso instrumento en que se ha convertido internet ha extendido una creencia de alcances mágicos: al representar la infinitud y la posibilidad de acceder a la totalidad del mundo conocido, y de paso anunciar que no es necesario demorarse para adquirir conocimientos —nada más que brochazos en una superficie porosa—, desacredita la naturaleza pausada, a ritmo semilento, que invita a volver una y otra vez sobre los pasos ya leídos, del libro. Internet es solo una herramienta. El Grial está en otra parte. A la democratización de la cultura le debemos que ahora cualquiera pueda escribir, es decir redactar, un libro. Ya no parece un asunto de profundidad intelectual y disciplina sino de ganas de hacerlo y de un taller bien publicitado de escritura creativa. De modo que, de entre los demasiados libros que cobran vida hasta convertir las librerías en bosques impenetrables, y no encantados, cada vez resulta más fatigoso dejarse llevar. Hay que tomar lecciones contra los cantos de sirena. O, en otras palabras, hay que escuchar el llamado de Amos Oz cuando, refiriéndose a la familia judía, y desde una perspectiva laica, sostiene que, a fin de mantenerse como lo que era, “se basó forzosamente en palabras. Y no cualesquiera palabras, sino aquellas que provenían de los libros”.
No voy a incurrir en el cliché de llamar a leer un libro, o una muestra significativa o apenas superficial, en este Día Internacional del Libro. Que los funcionarios en turno, con su proverbial enemistad hacia la cultura, se llenen la boca de elogios hacia el libro y a la lectura mientras trabajan en su contra. Mañana será otro día. Y es que, como los ferrocarriles, esas creaturas casi mitológicas que parecían condenadas a la extinción ante el empuje comercial del automóvil y el avión, los libros siguen poblando nuestra vigilia y nuestros sueños.





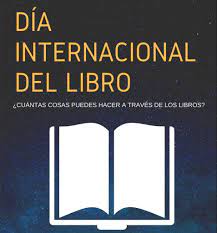




Más historias
Luis Fonsi califica de ‘vergonzosas’ las redadas del ICE en Estados Unidos
Catean la sede de X en Francia y citan a Elon Musk para declarar
Netflix transmitirá en vivo concierto exclusivo de BTS